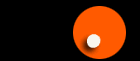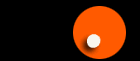| |
Se ha hablado del imán
de Vico, de su facultad analógica de enlazar temas,
recuperar palabras y construir historias. Creo que se
puede hablar igual del imán de Aracil, de su inteligencia
para interpretar y construir sentido y su tenacidad
para indagar. Lector infatigable, Aracil (Valencia,
1941) ha dado poco a la publicación. En sus tres libros
en catalán (Papers de sociolingüística, 1982;
Dir la realitat, 1983; más el que nos ocupa)
han intervenido compiladores y/o la insistencia de antiguos
estudiantes suyos. Enorme trabajador en seminarios sin
fin, profesor durante los años de la agria transición
en la Universidad de Barcelona, Aracil ha ofrecido a
quienes le escuchaban lo mejor de sus creaciones intelectuales,
su atrayente erudición, sus ironías y sus fidelidades,
siempre en conversación, siempre de viva voz. Serio
disidente de la Cataluña pujolista, formado en
la sociología del conocimiento de los primeros sesenta,
escribió y pensó sobre el alcance de la sociolingüística
cuando esa disciplina aún no había cruzado el Atlántico.
Quienes hemos seguido su discurso durante más de veinte
años, sabemos que sus indagaciones sobre las lenguas,
la mente humana y las sociedades tenían otro alcance;
que estábamos ante un pensamiento complejo, contextual,
atento a extraer de diversas corrientes los elementos
necesarios para elaborar las analogías significativas,
las paradojas de la realidad y un vocabulario más diáfano.
Y desde un principio tuvo muy presente la historia,
como habían hecho los sociólogos más importantes que
le habían precedido.
Su trabajo sobre la
muerte humana es sin duda la obra más personal de
cuantas ha concebido y publicado (hasta ahora). Este
hecho, del que da cuenta él mismo en la presentación,
impregna favorablemente el libro: la muerte nos afecta
de diversas maneras, es nuestro vínculo más directo
con la comunidad y a la vez la fuente de nuestros enigmas
vitales e intelectuales; es la otra cara de la religión
y también un vasto territorio para la comprensión sociológica,
artística y literaria. Sin un sentido de la muerte,
paradójico, sencillo, confiado o dramático, la humanidad
--el sentido de humanidad, concretamente-- desaparece.
Eso es un tema importante en el libro. Aquí encontramos
a Vico. Los editores nos advierten que Aracil en la
presentación nos puede recordar a "su querido Vico",
pero el lector no lo hallará, en cambio, entre las páginas
que siguen. Lo puede deducir, con vigor, con soltura,
del profundo compromiso que mantiene Aracil con la idea
y la experiencia de la muerte como constituyente de
la humanidad misma; y del estilo mismo de la exposición,
analógico, creativo, crítico con las palabras y distante
(y frío) con quienes alejan la muerte porque alejan
con ello la vida misma en su intensidad primera.
La muerte humana
es muchas cosas. Faltan otras: el tesoro que era para
Borges, o el buen final de Séneca, pero el recorrido
de Aracil es vasto y preciso a un tiempo: sus autores
preferidos nos recuerdan que sólo existimos si pertenecemos
a un grupo, que nadie tiene derecho a negligir los enigmas
que la muerte plantea, que la muerte ha sido celebrada
porque era la comunidad la que era celebrada, que la
misma mente humana tiene un origen en las categorías
sociales, que el pensamiento es parte de la acción,
que siempre vivimos entre personas concretas, que tantas
sociedades diferentes han concebido maneras diferentes
(y a menudo extremas) de entender la muerte. El libro
se abre con un precioso poema de Chesterton sobre los
amigos y se cierra con una rotunda frase de Samuel Johnson
(que quizás recuerda el epifonema final de la Ciencia
Nueva) sobre "este mundo, en el que hay mucho
que hacer y poco que conocer" (pág. 348). Se trata
de buena compañía. Aracil evoca al Rilke de la fragilidad
humana, a Maurice Maeterlinck en Devant Dieu,
al mejor William James, y a muchos otros que fueron
"hacia el imposible para alcanzar algo posible":
este es el tono y las ideas.
En trenta y tres secciones
y cuatro adendas Aracil introduce su politema.
Desaconseja categóricamente la simplificación y anuncia
que sólo abrirá una brecha. Tras unos emocionados agradecimientos
(el conocimiento siempre es personal), se embarca en
su nudo de relaciones: no la muerte, sino la humanidad
en relación a la muerte, por lo tanto la persona (jo
& tu), la correlación (alteridad y reciprocidad)
de las personas. Su bibliografía se rinde a eso y reconoce
alternativamente la omnipresencia de la esterilidad,
com un agujero negro que devora y devasta hasta su propio
tema. Su truco creativo es pensar (en vez de angustiarse),
los elementos de su discurso no son ornamentos sino
instrumentos. Su visión de la palabra es un contraste,
una "suscitación mutua o recíproca": Living
is learning how to love / Loving is learning how to
live (pág. 33). ¿Por qué sus reflexiones no pueden
ser también reflexiones sobre la comunicación? El error
y el engaño, las trampas que nos tiende el pensamiento,
aparecen aquí y allá como parte de su politema. Los
límites del conocimiento se mezclan con la esperanza
y la confianza, con la fe y nuestras categorías cognitivas
y emocionales; las cuales, para Aracil, en primer lugar,
son parte de una historia que siempre está atento a
explicar. Su ingenio es también su genio: el libro,
desde el principio, es narrativo y apasionado, contundente
con la destrucción del pensamiento (la palabrería, la
esterilidad, el darwinismo, la negación) y enérgico
en su intento. Con Gadamer, valora las preguntas y el
riesgo (que también es juego y apuesta). Pensador conjuntivo,
las parejas intelectuales que jalonan La mort humana
son valores y conceptos, como las Dignidades de Vico.
"La humanidad consiste
sobre todo en unas solidaridades que la muerte ataca,
pero no destruye" (pág. 47). Ello convida a considerar
también la historia del patrimonio textual (destruido
por originalistas y tradicionalistas "en direcciones
contrarias"). El latín era el medio básico de cohesión
de esa comunidad textual --y en latín encuentra Aracil
sus más diáfanas manifestaciones, como el epitafio junto
al río San Lorenzo en Quebec erigido para vencedores
y vencidos: mortem virtus communem, el valor
les dió una muerte común (pág. 212). Su Respublica
Litteraria se desmarca de la moderna despersonalización
de la Lingüística y se acerca a Swift, a Lewis Carroll
y a Ronald D. Laing. Su humor es funesto y lúdico a
la vez, nunca casual; su cristianismo, más protestante
que jerárquico; su documentación filológica, el equipaje
estricto del sociólogo.
Cinco sesiones de Seminario
(y unas conclusiones) estructuran el libro, que se esparce
internamente, como indico, en muchas direcciones. La
primera, Muerte y conciencia, nos lleva desde
el nihilismo y la Belle Époque hasta las categorías
de la antiguedad romana para expresar la muerte, pasando
por una reflexión sobre el duelo, la lamentatio,
y el interés de la expresión dramática. La tragedia
contraria es ignorar la muerte, operación correlativa
de ignorar la vida. La segunda sesión, Inmortalidad
y el otro mundo, parte de las preguntas y las actitudes
ante la muerte (y aquí también, con Vico, Aracil da
cuenta del léxico latino y griego habitual), para detenerse
enseguida en el contraste entre cristianismo y budismo
y lo que podemos saber sobre el mismo momento del deceso.
Apela para ello a Georges Canguilhem y a un poeta árabe,
al vocabulario del sentido común y a Martin Buber, a
Einstein y a Empedocles. "Todo lo que vemos en
la muerte (...) depende de nosotros en cierta medida.
(...) Atención: hemos de controlar nuestras acciones
porque, si no, quizás lo desharemos todo, sin darnos
cuenta" (pág. 136).
La tercera sesión, La
obsesión de supervivencia. El suicidio, es espléndida.
Se abre con el eco del film Heaven can wait,
visto la noche anterior, y embiste contra la supervivencia
eliminatoria. Encontraremos un torrente, una auténtica
cascada de personajes que la dieron por buena, y unos
pocos que lúcidamente la describieron. La nada y el
nihilismo nos acercan al infierno, aludido por poetas
(como T. S. Eliott) y filósofos (como J. P. Sartre)
durante la primera parte del siglo veinte. El suicidio
como caso límite (uno de los primeros temas que llamó
la atención de Durkheim), la locura y la "desrealización"
completan este capítulo inquietante. "¿Quién ha
dicho que la muerte es lo peor que puede ocurrir? Yo
no y Bacon tampoco --ya somos dos" (pág. 159).
Y antes: "La muerte es ineliminable. Vale más descartar
lo imposible" (pág. 143).
La cuarta sesión, El
sentido de la muerte, no retrocede un ápice respecto
a las otras. Se embarca en las limitaciones de la comprensión
y en las paradojas y los dilemas que suscita, incluyendo
argumentos disuasorios tan contundentes como los del
Gran Inquisidor de Dostoievski (pág. 173) y planteando
la intriga intrínseca de la vida como aventura, con
importantes referencias a la aventura cristiana. La
quinta sesión, La posteridad, nos devuelve al
sentido de humanidad y a la lógica de la gratitud, incorporando
una crítica a la naturalización de las explicaciones
(la perditio principii, pág. 198), correlativa
de la devastación intelectual que hace tabula rasa
de la continuidad entre antepasados y descendientes.
La lección final sobre las cosas concretas, de inspiración
evangélica y chestertoniana, es igualmente espléndida.
Los editores han recogido
en este libro las sesiones del Seminario de Morella
de julio de 1994 (un Seminario regular de verano que
comenzó el año anterior), han anotado las sesiones y
han incluido las preguntas y la discusión que se produjo,
más unas conclusiones también dialogadas, y el interesante
dossier bibliográfico que se repartía a los participantes,
junto con una antología de pintura, música y literatura
sobre el tema; Querol, que lleva la organización y también
la del Seminario de Barcelona, explica en el prólogo
sus vicisitudes y su interés. Una presentación de los
editores advierte de estas y de otras cosas. Se trata,
pues, de un impresionante texto oral con las formidables
referencias de lectura de su autor; creo que un de los
textos recientes más interesantes que se pueden leer
en catalán, un texto fresco y rico que encantará a quienes
se decidan por él.
Aracil se encomendaba,
entre irónico y melancólico, a las Gifford Lectures,
al comienzo de su Seminario sobre la muerte. Quizás,
entre todos, estaba pensando especialmente en William
James (y en The varieties of religious experience),
próximo a él por más de un motivo. Es igual, porque
la nómina de libros concebidos para esa ocasión (algunos,
relacionados en la pág. 74) constituyen en cualquier
caso, una excelente compañía. No sé si La mort humana
es especialmente un libro de filosofía (porque no sé
muy bien donde vamos hoy con esta clasificación genérica),
pero sí que creo que Vico está entre sus páginas: directamente
para nosotros, atravesando los horrores de la Fea Época
(como se llama aquí a la primera parte del diecinueve,
pág. 255-256), en este Aracil ágil y decididamente poco
académico, por suerte, avisándonos de lo que nos falta
para salirnos de la humanidad, y a la vez ayudándonos
a reconocernos en ella.
|